¿México tenía sufragio universal en el siglo XIX?
Para comenzar, resulta fundamental el definir el concepto de sufragio, entendiendo que:
El sufragio es la expresión de la voluntad popular para la elección de los integrantes de los órganos del poder público. Se caracteriza por ser universal, por cuanto a que tienen derecho a él todos los ciudadanos que satisfagan los requisitos establecidos en la Ley, sin distinción de raza, religión, ideología, sexo, condición social o instrucción académica (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, art 4).
Por otro lado, es necesario contextualizar a México, en los aspectos sociales y políticos desde inicios
del siglo XIX. El territorio en ese entonces nombrado Nueva España, correspondía a un Virreinato de
la Corona Española. A su vez, dicho Virreinato se encontraba dividido en una sociedad estratificada por
medio de castas, de las cuales superficialmente engloban a los peninsulares (españoles radicando en
territorio americano); los criollos (hijos de españoles nacidos en América) y los indígenas (nativos
americanos), (Velázquez, 2010).
A esto, la casta de pertenencia impactaba directamente en la representatividad, en la posesión de
altos cargos y en la prosperidad económica. Pues, la dirigencia del Virreinato y la presencia de
privilegios eran asociados especialmente a los peninsulares, como respuesta a un ideal de “supremacía
española”. Quienes a su vez formaron parte de una ideología conservadora, simpatizante en mayoría
del régimen monárquico; en el cual la participación social únicamente pertenecía a nobles,
representantes religiosos, militares, corporaciones comerciales y gremios (Velázquez, 2010).
Por otra parte, los criollos a pesar de poseer ciertos privilegios como el acceso a cargos de menor
importancia, y una educación guiada por la religión católica; se encontraban frecuentemente en una
discrepancia de intereses con los peninsulares. Mientras que, los indígenas no eran partícipes de las
decisiones del territorio, ni poseían ventajas; al contrario se veían inmersos en un entorno laboral
desgastante y de mala condición (Velázquez, 2010).
En contraparte y como resultado de la dinámica social; el criollismo aportó una visión más liberal
respecto al manejo del Virreinato. En primer lugar, durante el año de 1808 se fundó la Junta General
Gubernativa de Aranjuez por reconocimiento del Virrey Pedro de Garibay. Posteriormente, en 1812 se
redactó La Constitución de Cádiz por acción de la Junta General en añadidura a las Cortes de Cádiz,
con participación novohispana. En dicha Constitución, son reconocidos como españoles, todos los
hombres libres nacidos en cualquier territorio perteneciente a España, al igual que los extranjeros con
posesión de carta de naturaleza (Gamas, Juárez y Gutiérrez, 2019).
Después de la Constitución de Cádiz, la cual fue considerada liberal para su época a pesar de no
estar deslindada de la religión; en 1812 tuvo lugar la aparición de otro personaje ciertamente
conservador: López Rayón. El cual, aportó la redacción de Los Decretos Constitucionales, dónde
señala que “La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, reside en la persona del señor don
Fernando VII y su ejercicio en el Supremo Congreso Nacional Americano”. Es decir, postula al
gobierno de Fernando VII como una elección popular y no como una imposición (Moreno, 2017).
Posteriormente, con gran influencia de la obra de Rayón, pero con distintos intereses respecto al
gobierno; en 1814 se obtuvo el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Dicho
decreto, mejor conocido como la Constitución de Apatzingán, representó un avance significativo en el
establecimiento de un sufragio mexicano. Pues, en ella, dentro del artículo tercero, se reconoce que la
soberanía recae en el pueblo, siendo éste el responsable de la elección de los diputados; además de
buscar el establecimiento de una República con división de poderes (Gamas, 2015).
A pesar de los avances en materia del sufragio, el capítulo tercero de la Constitución de 1814
concibe como ciudadanos únicamente a los hombres nacidos en América o extranjeros naturalizados
profesantes de la religión Católica Apostólica Romana. A esto, se encuentran faltas al concepto de
sufragio universal, al no incluir ni a las mujeres ni a los individuos con un credo ajeno al católico. Por
lo tanto, se afirma que desde los inicios del Siglo XIX, el sufragio no era universal en el actual
territorio mexicano (Gutiérrez, 2017).
Una vez conformada la Nación Mexicana, dio paso la Constitución Federal de los Estados Unidos
Mexicanos promulgada el 4 de octubre de 1824; como subsecuente del Acta Constitutiva de la
Federación del mismo año. Sin embargo, en los anteriores documentos no se establece quiénes tienen
la facultad de votar, sino que dicha distinción se delega a las facultades de cada Estado. Lo
sobresaliente de los mismos, es la conformación del Poder Legislativo en una cámara de senadores y
otra de diputados (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014).
Dicho sistema continuó hasta 1835, con la proclamación de la Ley Constitucional de Estantes y
Habitantes en el Territorio Mexicano en el mes de diciembre. La importancia de la ley anterior, recae
en la delimitación que ésta hace entre los mexicanos y los ciudadanos; comprendiendo a los primeros
como los nacidos en el territorio mexicano. Mientras que los segundos eran considerados como todos
aquellos con un ingreso igual o mayor a 100 pesos en un periodo anual, como resultado de un bien
mobiliario o industrial. Por ende, los ciudadanos eran los únicos capaces de participar en las consultas
populares, e incluso tenían como obligación hacerlo (Labastida, 2010).
A esto, se presenta un nuevo componente faltante en el logro de un sufragio universal; pues si
bien la religión de un individuo ya no le negaba o permitía el voto. Ahora, la condición
socioeconómica de los hombres, discriminaba entre aquellos capaces de votar y los no partícipes de las
decisiones gubernamentales. Además, las mujeres tampoco eran consideradas para ejercer el voto; por
lo tanto en el primer tercio del siglo XIX, en México el voto no era universal (Elizondo, 2010).
Los años siguientes, se encontraron variaciones en el ámbito electoral, más centradas en los
perfiles de los individuos ponentes a ser electos; aunado a sencillas variaciones respecto al concepto de
ciudadanos. Hasta el año 1843, con las llamadas Leyes Orgánicas, que no tuvieron mayor
trascendencia en materia democrática por las demás problemáticas sociales y económicas presentes. El
gobierno conservador de Santa Anna, fue enfrentado por los liberales encabezados por Juan Álvarez e
Ignacio Comonfort; con ideas de libertad, República y eliminación de privilegios (Elizondo, 2010).
Dicho levantamiento, desembocó en la elaboración de La Constitución de 1857, que además de
adoptar medidas liberales respecto a la economía y el papel de las instituciones eclesiásticas,
representó un avance democrático. Ya que, en la cuarta sección dentro del artículo 35, se reconocen
como ciudadanos partícipes de la elección popular, a todos los varones casados de 18 años y 21 años en
el caso de los solteros. Lo previamente acordado, sin necesidad de retribuir una cantidad monetaria
especifica al Estado; a pesar de solicitar “un modo honesto de vivir”. De manera que, la condición
socioeconómica ya no representaba un impedimento; a pesar de que el sexo aún lo era (Moreno, 2010).
Como conclusión, se encuentra que la carencia del derecho al voto aplicable de manera universal
en México durante la primera mitad del siglo XIX; se sustenta por acción de las diferentes corrientes
ideológicas, sus implicaciones, sus integrantes y las razones que llevaron a su origen en coalición con
sus intereses. De la misma forma, los avances en cuanto a Derechos Humanos, son promovidos desde
la existencia de ciertos ideales. Por lo tanto, interfiere de manera directa la evolución del pensamiento
humano, la educación, las experiencias y su dinámica social.
Ya que, desde los antecedentes de la conformación de México como nación; la exclusividad de los
peninsulares respecto a la dirigencia del Virreinato, se sustentaba en una ideología conservadora. La
cual, respondía a mantener la homogenización del territorio estratificado; al interés de conservar los
privilegios; a un pensamiento de superioridad alentado en parte por la iglesia y en otra por la
irrenunciable ascendencia. Además, del acceso a la educación que permitía a los privilegiados la
consciencia de su clase y la depreciación de otra sin noción de la misma.
En contraparte, se encuentra también que la adquisición de derechos humanos, es dada por una
justificación ideológica. En este caso, destaca la postura liberal, que con reacción de descontento
respecto a los privilegios ajenos y mediante el pensamiento ilustrado; buscaron el establecimiento de
un nuevo sistema. Sin embargo, en los inicios del México independiente; los representantes liberales en
su entendido de Dios como fuente de la razón; antepusieron la religión a los intereses públicos.
Dicha influencia ideológica, se retoma durante los años posteriores, en una primera instancia con
respecto a la Iglesia, defendiendo la supresión del derecho al voto a través de un lente moral y no
objetivo. El cual, estaba ligado al temor de la pérdida de privilegios de parte de cierto grupo social con
tendencia al conservadurismo. Y por ende, la respuesta contraria en la búsqueda de la tolerancia
religiosa.
Otro estrago de la influencia del pensamiento y de los intereses particulares como afección para
lograr el sufragio universal, son los bienes materiales, cuya posesión se mostraba indispensable a
finales del primer tercio del siglo XIX en México para acceder al sufragio. Lo cual, estuvo también
motivado por ideales elitistas.
Por último, se encuentra la motivación para una investigación que dé continuidad a la actual, en
búsqueda de la evolución del sufragio mexicano durante la segunda mitad del siglo XIX. En vista de
que, la primera mitad presenció numerosos cambios específicamente en lo que al voto masculino se
refiere. Mientras que la representatividad femenina aún no es un tema de discusión, de nueva cuenta,
gracias a las influencias ideológicas de la época.
Referencias
- Anónimo. (2012). La elección presidencial en la historia constitucional mexicana. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 18, 43-80.
- Constitución Política de la Monarquía Española. [Const]. (1812). Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_cadiz.pdf
- Constitución Política de la República Mexicana. [Const]. (1814). Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1857.pdf
- Cumplido, I. (8 de octubre de 1841). Parte Oficial. El Siglo Diez y Nueve, p. 2.
- Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. [Const] 1814. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const-apat.pdf
- Elizondo, M. (2010). El poder electoral en el siglo XIX. Los derechos de votar y ser votado. México: Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Derecho. Recuperado de https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/librosfac/pdf/pub03/02DraElizondo.pdf
- Gamas, J. (2015). El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana: Constitución de Apatzingán. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Gamas, J., Juárez, S., Gutiérrez, A. (2019). La Constitución de Cádiz en México. Universidad Nacional Autónoma de México Museo de las Constituciones. http://museodelasconstituciones.unam.mx/nuevaweb/wp-content/uploads/2019/08/ConstitucionCadizenMexico.pdf
- Gantús, F. & Salmerón, A. (2016). Un acercamiento a las elecciones del México del siglo XIX. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 14, 23-59. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/hismo/n14/2027-5137-hismo-14-00023.pdf
- Gutiérrez, O. (2017). Constitución de 1814: Reseña Histórica. México: Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos Legislatura de Michoacán. Recuperado de http://congresomich.gob.mx/file/Rese%C3%B1a-hist%C3%B3rica-Constituci%C3%B3n-de-1814.pdf
- Labastida, H. (2010). Documentos para la historia del México independiente 1808-1938. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/bicentena/doc_hist_inde/04_BA_antece.pdf
- Ley Electoral del Estado de Nuevo León [Ley Electoral] (2014) Artículo 4: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuperado de http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73SRJEOJXA/VqZ+EBHNYpB2XZXzyY1WAgA8I2iXBSPPPxCzSENY0OWNjb2O/chjija22gcQ==
- Miranda, A. (2014). El sufragio en México. Su obligatoriedad. Justicia Electoral, 1, 176-196.
- Moreno, J. (2010). El liberalismo constitucional de México. Evolución y perspectiva. México: Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Derecho. Recuperado de https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/librosfac/pdf/pub03/09DrMoreno.pdf
- Moreno, M. (2017). Elementos Constitucionales de Ignacio López Rayón. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de http://museodelasconstituciones.unam.mx/nuevaweb/wp-content/uploads/2019/02/Elementos-constitucionales-de-Ignacio-Lo%CC%81pez-Rayo%CC%81n-1812.pdf
- Rionda, J. (2007). El liberalismo en México. Revista Caleidoscopio Universidad de Guanajuato 22, 201-231. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/329180471_El_liberalismo_en_Mexico/fulltext/5bfb54a3299bf1a0203330ec/El-liberalismo-en-Mexico.pdf
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2014). Evolución Histórica de las Autoridades Electorales [Presentación en Diapositivas]. Recuperado de https://www.te.gob.mx/media/pdf/98446fd7ea4d73d.pdf
- Velázquez, E. (2010). Nueva historia general de México. El Colegio de México. Recuperado de http://0-search.ebscohost.com.biblioteca-ils.tec.mx/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=956830&lang=es&site=eds-live&scope=site
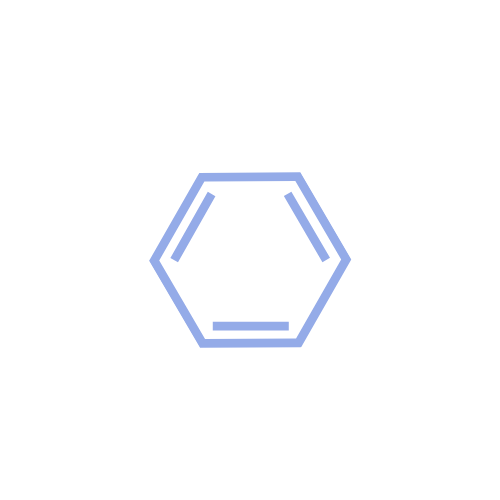





0 Comentarios